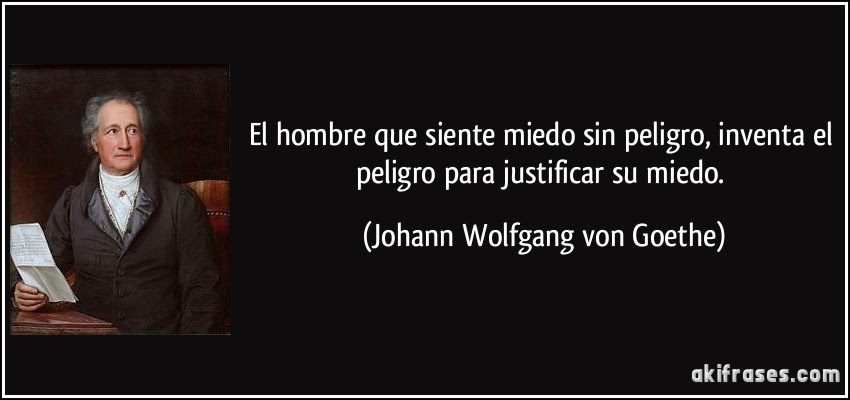El fin de semana siguiente al encuentro con María Fernanda
en el congreso de Derecho Constitucional hicimos el amor en su casa de mil
variantes posibles: cenamos el viernes,
tuvimos sexo, vimos una película durante la madrugada, dormimos abrazados,
despertamos juntos, nos quedamos abrazados, ella cocinó, tuvimos sexo, dormimos
la siesta, leímos, miramos fútbol, yo cociné, nos bañamos, nos mimamos, miramos
televisión, nos dormimos, tuvimos sexo por la mañana y, finalmente, le preparé
el desayuno y se lo llevé a la cama. Estaba bonita, como sólo puede estar una
mujer cuando está bonita. Los cabellos amorosamente destartalados, los ojos
entornados, la piel tersa, cierto rubor en las mejillas, los labios apenas paspados,
sonreía con inocencia, como no pudiendo creer lo que acababa de descubrir. Yo
me abracé a su vientre y me quedé allí escuchando la música de su cuerpo
mientras ella hacía silencio y me acariciaba la cabeza.
Desayunamos sentados en la cama, en silencio, felices.
Luego, nos dimos una última ducha cada uno por su lado y nos comenzamos a vestir
lentamente, como intuyendo el momento de la despedida. Un silencio melancólico
comenzó a sobrevolar su departamento y ella intercalaba gestos de resignación y “no pasa nada”. Ya
vestido, la besé largamente por última vez. María Fernanda abrió la puerta, y
dijo: “Dale, dale, si total nos vamos a seguir viendo”. Le di un último beso y
respondí: “Obvio, obvio”. Bajé por el ascensor y sentí, con el vaivén, que el alma
se me había escapado. Caminé hacia el coche, feliz, pero con un asomo de duda
que me carcomía a cada paso que daba.
¿Y si yo no fuera capaz de poder mantener este nivel de amor
con María Fernanda? No digo sólo la cuestión sexual, de macho cabrío envejecido,
que necesita de vitaminas para quedarse
tieso, sino también emocional, en el sentido de poder seguir sorprendiendo,
enamorando, acompañando a la mujer que uno eligió. ¿Y si ya no fuera capaz para
el amor?
Llegué a la casa de mis viejos. Los miré. Se llevan apenas
un par de años, son dos personas mayores que envejecen juntos. Mi madre le
protesta por algo y mi viejo no la entiende, no la escucha o se hace el
distraído. Me imaginé por un instante a la edad de ellos con María Fernanda. La
escena era patética. Yo un ancianito arterioesclerótico y ella una mujer
todavía con ganas de vivir.
Sentí miedo, claro. No a ella. No a la situación. Sino a mí
mismo. Miedo al fracaso más rotundo después de la separación. Sentí que yo no
podría ser capaz de mantenerla enamorada ni de darle todo lo que ella
necesitaba. No se trataba de fobia. No. Era exactamente un pánico de animal
viejo.
A media tarde, ella comenzó con los mensajes de texto que no
respondí. Esa misma noche, me llamó al celular un par de veces. No contesté las
llamadas. Durante los primeros días sentí una desazón de mi mismo imposible de
describir. María Fernanda intentó comunicarse un par de veces a mi celular y volví a
hacer mutis por el foro. Era demasiado perfecta para mi nivel de miseria
personal. Sencillamente, no me dio el cuero.
Quizás con una mujer un poco menos exigente, podría haber funcionado.
Pero con ella, lo supe, tarde o temprano habría fracasado estrepitosamente. Y
jamás iba a poder recuperarme de eso. Un par de semanas después le escribí al
celular: “Lo único que quiero que sepas que fuiste una de las cosas más
hermosas que me pasó en los últimos años”. Dos días después, en la pantalla de
mi celular leí su respuesta: “Una mínima explicación me merezco. Pero, bueno,
te portaste bastante mal conmigo. Sos un boludo, un cobarde o una mala persona.
Cualquiera sea la razón. No quiero volver a verte”.
Respiré aliviado. Fracasando adrede había logrado zafar de
mi pánico a un fracaso espontáneo.