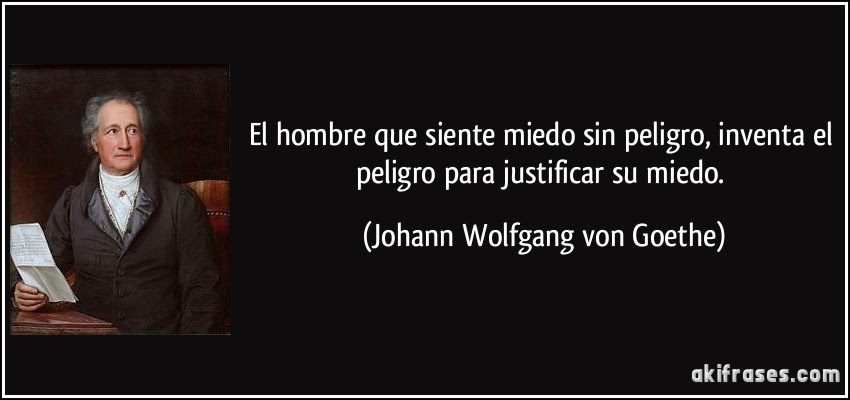Argentina-Irán. Casa de Mariano. Sábado de varones. Se
amplía la concurrencia. Somos ocho o nueve. La mayoría son amigos en común y
nos conocemos hace varios años de cumpleaños cruzados y demás fiestas. Si bien
los cuatro de River mantenemos la hegemonía, hay alguno que otro hincha de
Boca, uno de Racing y otro de Vélez. La cita es temprana. Vermuth a las 11 con
picada, mientras los choripanes y las hamburguesas están pensadas para la hora
del partido. Quincho cerrado, plasma con HD, y discusión sobre si es preferible
verlo en directo con menor calidad o en alta definición pero unos segundos más
tarde con el riesgo de que algún vecino apasionado nos adelante el resultado a
grito pelado. En un costado, hay un grupo de tres conversando de otra cosa.
Como siempre, el que pone la piedra de la discordia es Ezequiel. Con sus
cabellos oscuros y enrulados, sonriente, con los ojos brillantes, dice moviendo
los brazos: “Bueno, a quién no le pasa. Terminemos con la mentira. Y no una
vez, sino varias”. Se produjo un silencio curioso. Lucas, junto a la Parrilla,
nos mira a Mariano y a mí y con los hombros arriba, levantando las cejas y con
la comisura de los labios hacia abajo, hace el gesto de ¿qué habrá pasado
ahora?
Ezequiel, se da vuelta y lo señala a Mariano. Lo nombra y le
pregunta: “Por ejemplo, a vos se te paró siempre en la vida, todas las veces”.
Mariano que está pinchando los chorizos en un tenedor largo, lo mira
despreocupado y responde: “Si te contara…” Allí, intercede uno de los invitados: “Bueno, debo reconocer
que a mí un par de veces me pasó. Es que a veces estás obligado a hacerlo sin
que te guste la mina, a veces estás cansado, a veces tenés muchos quilombos”, y
comienza a contar un par de anécdotas explicativas. Allí, dos o tres levantan
la mano y aceptan la invitación a la liberación: “Sí, sí, a mí también”,
repiten liberados. Yo, obviamente, reconozco que mi parte y cuento un ejemplo a
modo de justificación.
Mariano se ríe. “Es así, a todos nos pasa”. Gustavo, sonríe
aliviado. Está un poco colorado. Se lo nota nervioso. Resopla. “¿En serio a
todos les pasa? –pregunta aliviado- A mí me pasa casi siempre las primeras
veces con una mujer. Me cuesta mucho, me pongo nervioso, siento que no la voy a
poder satisfacer y me pone tenso en todos los músculos menos en el único
necesario en ese momento”. Se sonríe con melancolía. Y continúa. “Antes era un
problema. Ahora, me tomó la pastillita y se me acabaron todos los problemas.
Para la segunda vez, ya estoy mucho más tranquilo y no tengo que explicarle
nada a nadie”.
Se produce, entonces, un sentimiento colectivo de cofradía.
Una voz anónima, confirma: “Menos mal que a todos nos pasa. Lo peor es que te
sentís el único boludo en el planeta y sentís que no podés contárselo a nadie
porque tenés miedo de que te miren como si no fueras un macho de verdad”. Una
secreta alegría invade al grupo. Reímos, hacemos jodas, tomamos fernet,
comentamos otras anécdotas. Flota en el aire esa rara sensación de hermandad en
la derrota igualadora.
Lucas se mantiene callado. A un costado, Mirando con una
sonrisita sobradora. “¿Y a vos, Lucas, cuándo te pasó?”, pregunta inocentemente
Mariano. Estúpidamente soberbio, Lucas responde engolando la voz:
-A mí no me pasó nunca, muchachos, jamás, perdone que los
deje de garpe en sus mariconeadas…
Silencio absoluto. Una sombra de dudas, recorre a la
cofradía. Si a todos no les pasa, la liberación entra en default. Ezequiel
tercia rápido: “Si nunca te pasó, sos puto”. Y todos volvemos a reír, liberados
nuevamente.